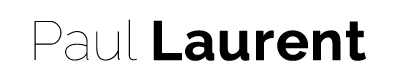Cada vez que leo o escucho a un politólogo no puedo evitar preguntarme si la razón de ser de su ciencia es el estudio del poder o el de la “democracia social”. De ser la respuesta la segunda opción, ello sería algo así como que un veterinario parte de la premisa de que todos los animales a curar son vacas.
Cada vez que leo o escucho a un politólogo no puedo evitar preguntarme si la razón de ser de su ciencia es el estudio del poder o el de la “democracia social”. De ser la respuesta la segunda opción, ello sería algo así como que un veterinario parte de la premisa de que todos los animales a curar son vacas.
Obviamente, esa inclinación de los politólogos más notorios no es exclusiva de ellos. Forma parte de un “sentido común” que trasciende a su ciencia. Por ejemplo, hacia fines del siglo XIX Gaetano Mosca calibraba a la ciencia política de muy distinta manera. Para él ella era una ciencia que aún estaba lejos de servir exclusivamente al apuntalamiento de “democracias sociales”, a las que veía como un peligro. Únicamente la concebía para estudiar los universos del poder político en general y del gobierno en particular.
Medir los hechos desde el ideal puede ser muy entretenido, pero sinceramente cuánto es lo que ayuda a entenderlos. Si ello acontece en quienes deberían de hacer gala de una frialdad de cirujano (perdón por tamaña exigencia), qué es lo que ocurrirá con el resto de los que participan del consenso político. Al fin de cuentas, el peso lúdico del debe ser no conoce barreras. No hay ser humano que pueda eludirlas. En ese sentido, no hay especialista ni inteligencia que las resista. Pero ello en sí mismo no anula la posibilidad de proceder despojándose de quimeras.
Siguiendo a Max Weber, aún es válido afirmar que la política no tiene lugar en la labor intelectual o académica. Ello por más que el estudioso sea un politólogo. Empero, lo que vemos son puntos de partida (razonamientos) abiertamente antiliberales, privilegiando un discurso político confirmador de un estado del bienestar que hasta el propio Maquiavelo habría puesto en cuestión.
En ese marco, quien se refiera a los “beneficiosos efectos sociales que activan los mercados libres” tanto como a la “ausencia de estado” (tal como lo conocemos) fácilmente será tenido por el experto en ciencia política (y peor aún en el entendido en “políticas públicas”) como un perfecto desaforado, sino un ignorante (en el mejor de los casos). Claramente, quien alega desde argumentos libertarios suele ser visto como un paria. Exactamente, la cara opuesta del que se expresa en clave socialdemócrata.
El ideal de la sociedad estatalmente reglamentada para atemperar lo más posible la “irracionalidad congénita” de la sociedad, es el norte que el positivita siglo XIX le impuso al siglo XX. La moda de los planes quinquenales de Lenin y Stalin y la afición por las estadísticas de los nazis trascenderán, hasta arribar a las democracias occidentales. Bajo ese influjo es que se liquidaron las democracias liberales (liberales tanto en lo político como en lo económico) para dar paso a un estado sobrecargado de atribuciones, a partir del cual únicamente se sabrá de derechos si es que él así (técnicamente) lo ha decidido.
Entre las décadas de 1920-1930 los defensores de la democracia liberal y de la libre concurrencia (que era como entonces se le denominaba al “mercado libre”) fueron definitivamente expectorados del debate público. Desde esa hora, toda discusión sobre el “buen gobierno” se tratará al margen de la democracia liberal y de la libre concurrencia. Ya no eran suficientes. Los libros ya no las mentarán, salvo para tenerlas como contra-ejemplos.
(Publicado originalmente en Diario Altavoz.pe)