A diferencia del continente asiático, Europa nunca supo de mandarines, sumo sacerdotes ni de todopoderosos emperadores. Su principal característica estuvo en no tener dentro de su espacio geográfico a nada parecido a un poder centralizado. Todo lo contrario, por siglos en su interior convivieron diferentes sistemas políticos. Desde meras ciudades independientes o repúblicas, ducados, reinos o principados absolutistas, durante centurias Europa ofreció a sus habitantes una variedad de opciones que competían entre sí para ver cuál de ellas les brindaba las mejores condiciones de vida. En esa medida, la existencia de un poder único y sobrecargado de atribuciones siempre le fue ajena. Por ello la figura del “sacro emperador romano-germánico” no pasó de ser una inofensiva alegoría, la que felizmente nunca pudo concretarse.
Obviamente hubo intentos, el último de los cuales lo llevó a cabo el que ordenó invadir Inglaterra mediante indiscriminados bombardeos: Hitler, el paladín del nacional-socialismo. En sus términos, el creador del “verdadero socialismo”, el padre del “estado del bienestar” y de los trabajadores (todo ello sólo apto para arios). No por accidente fueron los nazis los inventores de la “canasta familiar” y del “índice de precios al consumidor”, conceptos sólo digeribles en una economía altamente controlada y completamente ajena a la liberal que se sustenta en el simple respeto a los derechos fundamentales.
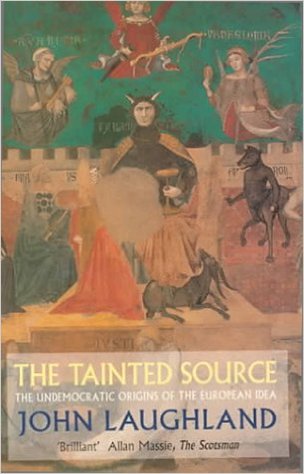 A decir de John Laughland (en La fuente impura. Los orígenes antidemocráticos de la idea europeísta, 1997), los nazis (como el grueso de los fascistas) fueron los grandes impulsores de la Unión Europea. Algo así como Europa para los europeos, con la raza como elemento de distinción. De ese modo, la visión de una “Europa unida” tenía poco que ver con Adam Smith y los principios republicano-liberales que acompañaban a este tipo de pensadores ilustrados.
A decir de John Laughland (en La fuente impura. Los orígenes antidemocráticos de la idea europeísta, 1997), los nazis (como el grueso de los fascistas) fueron los grandes impulsores de la Unión Europea. Algo así como Europa para los europeos, con la raza como elemento de distinción. De ese modo, la visión de una “Europa unida” tenía poco que ver con Adam Smith y los principios republicano-liberales que acompañaban a este tipo de pensadores ilustrados.
Como anota Laughland, aquella Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (Comunidad Económica Europea) se inspiraba en el nacionalista y enemigo de los mercados abiertos Friedrich List. Es más, Laughland acusó a Robert Schuman (el padre fundador de la Comunidad Económica Europea, antecesora directa de la Unión Europea) de haber sido un colaboracionista nazi en Francia: lo sindica como uno de los 569 parlamentarios que votaron la muerte de la Tercera República el 10 de julio de 1940, resaltando que al día siguiente el mariscal Pétain proclamó el estado pronazi.
A partir de lo expresado, la historia europea no es reconocible en el proyecto centralizador de la Unión Europea. Y si eso sucede con el viejo continente en sí, más evidente es la diferencia con respecto a la propia historia y tradición constitucional inglesa. Bajo este último punto, los ingleses no están para recibir lecciones al respecto. Pero sí para darlas, y sin power point. Por lo pronto, manifestarse en contra de seguir en la Unión Europea no fue más que hacer uso de su muy británico derecho a decidir.
(Publicado originalmente en Contrapoder)
