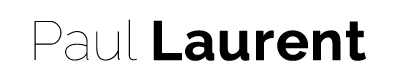En un artículo publicado en el New York Times el 26 de enero del presente año, el economista turco-estadounidense Daron Acemoglu reclama un liberalismo renovado. Como el título del texto lo indica («Un liberalismo renovado puede hacer frente al desafío populista»), dicho pedido surge para hacerle frente al populismo de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.
Escrito para un público afín al progresismo norteamericano (básicamente inserto en el Partido Demócrata, el que se hermana con los socialdemócratas europeos), el profesor del MIT y recientemente galardonado Premio Nobel de Economía habla de un liberalismo que brota del “New Deal” (“Nuevo Amanecer”) de F. D. Roosevelt. Curiosamente, un programa que en su día fue lanzado para terminar de destruir el liberalismo de laissez-faire que imperó en el siglo XIX y que la Primera Guerra Mundial liquidó. Ojo, no es que fracasó. Como indagó Eric Hobsbawm (historiador marxista para más señas), simplemente fue abandonado porque las nuevas generaciones anhelaban otras cosas.
Recordemos, Roosevelt —quien gobernó de 1933 a 1945— planteó una alternativa antiliberal pero democrática dentro de un abanico de soluciones radicales tanto antiliberales como antidemocráticas. Son los años en los que primaban las autocracias y las dictaduras (sean las civiles o militares), con el febril agregado de los movimientos bolcheviques buscando erigir el paraíso del proletariado. Es decir, el liberalismo que Daron pide renovar fue hechura de una renovación antiliberal del liberalismo. Por algo se dio en el periodo más virulento de la política mundial. Con dos guerras mundiales a cuestas, un momento donde bajo el grito de “barbarie o civilización” se recreó un liberalismo contrahecho.
Trasformado hasta el grado de quedar completamente desfigurado —para espanto de pensadores como Ludwig von Mises y F. A. Hayek—, ese liberalismo será el que se torne hegemónico al término de la Segunda Guerra Mundial. A su influjo desde entonces las libertades no se entienden —para goce de los políticos keynesianos y los fanáticos de las inclusiones compulsivas y del igualitarismo— sin el amparo del presupuesto público ni fuera de la capacidad estatal de imponer “valores”.
Claro está, estamos ante un producto de quienes se asumen intelectual y moralmente superiores. Por ende, el “otro” sólo existe si es que asume los valores oficiales. Son los predios de lo “políticamente correcto”, donde la intolerancia y la discriminación se instalan a pesar de la retórica democrática. Es a ello a lo que Acemoglu califica de “liberalismo del establishment”. Léase, un liberalismo diseñado desde las luces de específicos intelectuales y académicos que se traducen en políticas públicas y regulaciones gubernamentales que —autoritariamente— nunca pasaron por ninguna deliberación. Obviamente esa consideración no pasa de ser un estorbo antitécnico.
He aquí la cara apuesta del viejo liberalismo. Ese liberalismo que hacia 1884 ya era para el filósofo Herbert Spencer un motivo de nostalgia, pues —como lo dijo en su libro El individuo contra el estado— se ha olvidado que tal doctrina política se alzó contra todo tipo de coacción estatal. Empero si en tiempo de Spencer el principal enemigo de las libertades individuales era el Parlamento, hoy ese espacio lo ocupa también la moderna tecnocracia. Desde una celosa fobia contra las legítimas iniciativas de los particulares, ambos actores bregan para encapsularlo todo en absurdas y engorrosas normas y regulaciones que únicamente anularán proyectos, promoverán la marginalidad, encarecerán la vida de la gente y abrirán artificialmente brechas de comunicación y comprensión entre ciudadanos.
¿Juzgan que nada debe de moverse por propia cuenta y riesgo? ¿Que no es racional ser autónomo? ¿Qué lo que a ellos les place debe de complacerle al que más? Por lo mismo, ¿qué clase de libertad es esa donde cada proceder humano está previamente pautado en una disposición legal o administrativa?
Como su contemporáneo argentino Juan Bautista Alberdi, al inglés Spencer le costaba ver auténticos liberales si es que estaba ante quienes promovían esas ocurrencias. Pero no por ello pedía renovación, sino un regreso a las fuentes. Esas que reivindican la disposición del propio cuerpo, la propiedad, el estado de derecho y el librecambio. Los que a su anglosajón entendimiento se encontraban en el Acta del Habeas Corpus, en el Bill de no resistencia y en el Bill de derechos. Concretamente una legalidad que le daba a todo ciudadano el más amplio campo de acción para elegir.
Esto último es lo que justamente el liberalismo progresista del “New Deal” repudió abiertamente, aconteciendo que desde ese rechazo se dio vida a un liberalismo desdeñoso de todo asomo de emprededurismo. Ese emprededurismo que le permitió a los Estados Unidos emerger como una nación rica y próspera desde antes de ser independiente, y libre después de ese hecho.