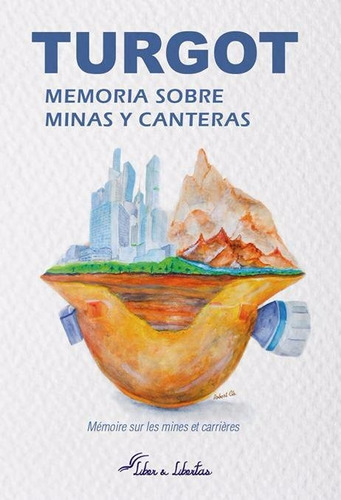Como todo ilustrado, Anne Robert Jacques Turgot no estaba para conformarse. Si para el que más un puesto en la administración pública es una invitación al parasitismo y a la renuncia de toda inventiva, para personalidades como el barón de Laune ello venía a ser todo lo contrario.
Digno hombre de su tiempo, la experiencia ganada durante trece años como intendente en Limoges (de 1761 a 1774) no podía dejar de invitarlo a arrojar algunos aportes. Siendo uno de ellos el que lleva por título Mémoire sur les mines et carrières, ahora traducido al castellano por Vincent Dumortier como Memorias sobre minas de canteras.
Publicado en 1769, estamos ante un texto poco conocido de quien en su día fue un importante político y pensador. Colaborador de la Enciclopedia de Diderot, Turgot fue un preclaro abanderado de la idea del progreso a partir de su aproximación a lo que hoy conocemos como economía política. Ello no obstante que en su biblioteca personal abundaran las biblias y los textos de teología por sobre los de filosofía, según la anotación de Jonathan Israel. ¿Israel destacó este detalle para rebajar el aporte de este enemigo de los privilegios francés?
Como sea, esta última mención no es gratuita. Así como el ascetismo se ha transformado en recetas de dietas alimenticias y disciplinas deportivas, la idea del progreso también es una directa secularización de modas añejas. En su caso, el de la convicción cristiana de que los acontecimientos humanos son hechura de la Divina Providencia. A partir de Turgot (como en la antigüedad ese papel lo representó Tucídides), los designios de la humanidad correrán por cuenta y riesgo de los propios hombres. Palpable síntoma de que la fascinación por los emprendedores está lejos de ser una novedad.
Mucho antes de aceptar un puesto público, Turgot ya brillaba con luz propia. Hacia 1750 había disertado respecto al progreso. Su exposición sobre el asunto era análoga a la de su admirado Voltaire y a la de los ilustrados escoceses. Entre estos últimos, Adam Smith y Adam Ferguson procederán en la misma línea. Blandirán la idea de que el progreso sólo puede ser entendido por el grado de libertad que gozan los individuos de una nación.
Gran parte de los más destacados ilustrados de su generación compartieron ese criterio. Empero, fue Turgot —como lo puntualiza Robert Nisbet— quien más se empeñó en vincular los conceptos de libertad y de progreso en el siglo XVIII. No por accidente su estudio Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas (1766) es tenido como una de las obras pioneras de la economía política. Las otras son los Elementi de Cesare Beccaria (1771-1772) y Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776) del ya citado Adam Smith.
Como fácilmente se decanta, este factor coloca a Turgot fuera del ámbito de los ilustrados radicales y de los ruidosos igualitaristas. Un vigoroso puñado de protocientistas y románticos que empalmarán en lo inmediato con los sanguinosos jacobinos, y de modo mediato con las diferentes versiones de represiones socialistas. Desde esta renuncia a los delirios utopistas, estamos ante quien buscará soluciones prácticas a las dificultades mundanas.
Ello es lo que sus Memorias sobre minas de canteras ofrecen. Y lo hace recurriendo a la idea expuesta por John Locke de que la propiedad también se puede adquirir mediante la trasformación por el trabajo, dándole valor. No en vano Heráclito apuntaba que los asnos prefieren el heno antes que el oro. Al fin de cuentas, ¿no es esa capacidad de no ser como los asnos lo que llevó a los colonos ingleses a aprovechar privadamente las riquezas del Nuevo Mundo?
Así es como trataron el tema los anglosajones, mientras que en el resto del orbe la regla era convertir al rey en dueño de todo. No existía la “tierra de nadie” (la res nullius) susceptible de apropiación, siempre el dueño era el rey. Incluso lo era antes de ser descubierta, como lo demostraron las bulas que emitió en 1493 el papa Alejandro VI en favor de los Reyes Católicos. En estas disposiciones se le reconocía al reino de Castilla la titularidad de las tierras y mares situadas a cien leguas al oeste de las islas de las Azores y Cabo Verde. Recién en 1498 (durante su tercer viaje) Cristóbal Colón descubrirá el continente, pero siempre creyendo que estaba en un paraje asiático. Sólo a inicios de la década del 1500 se le tendrá como un continente nuevo.
Sutilmente, Turgot se enfrentaba contra esa concepción absolutista del derecho de propiedad. Esa institucionalidad feudal que los monarcas tomaron para sí, replicando la lógica de otorgar una simple posesión a cambio de vasallaje. Como aleccionaba Marc Bloch, en un esquema de posesión condicionada será siempre raro que alguien demande propiedad, con las consecuencias del caso. Por eso cuando Turgot se topa con lo que acontecía con las minas y canteras en su intendencia comprueba que sigue intacta una institución feudal por excelencia: la tenure.
Por intermedio de la tenure el soberano concedía a un particular el derecho de gozar de la tierra, pero no le brindaba la propiedad. Por ende, era un “derecho revocable”. Como los déspotas de Oriente, el rey estaba en plena capacidad de anular esa gracia sin mayor explicación. Un orden incapaz de brindar seguridad jurídica, soporte imprescindible para que la paz impere y las economías fructifiquen. ¿Cómo puede abandonar la pobreza una nación si su legislación no garantiza derechos para explotar propiedades e innovar?
Al auscultar la situación de las minas en Limoges, Turgot se dio de bruces con esa falencia. Ya que la legalidad francesa era el inconveniente, para un ilustrado como él la solución estaba en reconocer derechos naturales. ¿No decía se decía ya en Roma que hay leyes que preexisten a su redacción normativa, razón por la cual no puede ser rechazada ni abrogada?
Eso era lo que Locke enseñaba. Lamentablemente, la revolución de 1789 preferirá a Rousseau.
Casi doscientos cincuenta años después, el problema que Turgot buscó resolver con su escrito de 1769 sigue intacto. Es decir, sigue siendo un problema. Desde el punto de vista institucional, nada ha cambiado. Sólo es cuestión de ver las noticias para comprobarlo. Lo único nuevo es que los estados han reemplazado a los monarcas, pero las riquezas naturales siguen estando vedadas para los que reemplazaron a los súbditos: los ciudadanos.
Para muchos sólo es un mero cambio de nombre, porque en materia de derechos de propiedad sobre los recursos naturales (de minerales, gas o petróleo) los ciudadanos de hoy son tratados como los súbditos de antaño. En términos ilustrados, no ha habido ningún progreso. El absolutismo de los reyes fue transferido al estado moderno con el principio base de que la ciudadanía únicamente puede operar a su sombra. En pocas palabras, no se acepta ciudadanos con derechos propios. O con derechos naturales, como prefirió escribir Turgot.
Obviamente, lo que prima aquí es el miedo a la riqueza de los particulares. Estamos ante un recelo que se pierde en la oscuridad de los tiempos y que la institucionalidad liberal no ha podido eliminar. A juzgar por Tomás de Aquino, los males de la república están tanto en la falta de talentos y de virtudes de los gobernantes como en los súbditos y en las riquezas del subsuelo. Por ello se opta que el estado sea el único capaz de enriquecerse, no los privados. Pero como Jacob Burckhardt lo recogió en su génesis, lo stato (el estado) lo constituyen únicamente los gobernantes y sus partidarios. Ya que el estado no son todos, sólo unos pocos que disfrutarán a sus anchas la “representatividad” de lo público.
Benito Mussolini solía sentenciar: todo en el estado, nada fuera del estado. Al otro lado del océano, el gobierno argentino (del conservador-liberal José Figueroa Alcorta) decretó en 1907 que el subsuelo era del estado al encontrarse petróleo en su territorio. Como remarcó Mariano Grondona, el objetivo era impedir el surgimiento de un Howard Hughes. Y lo lograron, como se logró en toda América Latina.
Con mayor énfasis ese tipo de disposiciones se repetirán con gobiernos confesamente “progresistas”. En México el general Lázaro Cárdenas expropió (o nacionalizó, según los más sutiles) la industria petrolera en 1938 alegando la titularidad estatal de dicho recurso. Esa presunta hazaña nacionalista mexicana favoreció durante tres décadas a Venezuela, pues los inversionistas expropiados marcharon raudos sacar el “oro negro” que desde mediados de la década de 1910 se venía hallado a raudales. Empero en 1976 el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez “recordará” que el petróleo es del estado, por lo que procederá a estatizarlo. Decisión que hoy en día Venezuela paga con crecer, incluso castigando el futuro de los ciudadanos que aún no han nacido.
Como se ve, en cada una de estas experiencias se hizo valer el principio de que el estado era el único poseedor de derechos sobre las riquezas naturales. El resultado fue el crecimiento del estado, pero a costas de la calidad de derechos de sus ciudadanos. La regresión es evidente. Y la institucionalidad que activó esa descapitalización de la sociedad para capitalizar a los gobiernos no ha tenido el efecto benéfico soñado, una advertencia que Turgot resaltó en su trabajo.
Indudablemente, la ciudadanía no se construye por decreto. Ni mucho menos con obsequios o subvenciones desde el poder. Y si ella ya existe, esas dádivas palaciegas la deprecian hasta el grado de anularla. Ello Roma lo tuvo muy presente a lo largo de su existencia, en especial a lo largo de sus casi cinco siglos de república. Pues en ella ser ciudadano significó portar derechos anteriores y superiores a la propia existencia de la “ciudad eterna”, lo que fue consagrado tanto por el derecho natural como por el derecho romano.
En virtud a lo anotado, la calidad de ciudadanía que ofrecía Roma imposibilitaba que alguien pueda decirse dueño de un terreno pero no de la riqueza inserta debajo de él. Y en caso de concurrir al mismo de derecho varios buscadores de riqueza (que es el caso que inquieta a Turgot), era un árbitro sumamente práctico denominado pretor (el que también era un ciudadano) el que sancionaba en cada caso en concreto. Toda una estructura legal y religiosa diseñada para proteger derechos patrimoniales ciertos, palpables, no expectaticios. Y los protegía a través de actores ciudadanos, no desde andamiajes ajenos a estos.
Desde esa perspectiva, los romanos asumieron una concepción de la propiedad totalmente ligada a su condición patrimonialista de ciudadanos. No era dable dividirlas como suelo y subsuelo, pues la propiedad era un todo sagrado (donde moraban los espíritus de los difuntos del clan familiar, los manes). En esa medida, sólo era susceptible reclamar como públicos los espacios ubicados fuera de la injerencia ciudadana. Por eso del gran interés de las casta militar romana para salir de la civitas con ánimo bélico, pues al cruzar sus límites estaban expeditos para hacerse de las riquezas que la ausencia de ciudadanía les permitía recoger. Por lo mismo, si estos guerreros hubieran conocido el tipo de ciudadanía que se supedita al estado moderno, no se verían urgidos de traspasar ninguna frontera. Sólo se limitarían a conquistar el estado, un parecer que los ilustrados como Turgot tenían muy en claro.
(Publicado en Anne Robert Jacques Turgot, Memoria sobre minas y canteras, trad. Vincent Dumortier, Liber & Libertas, Lima, 2017, pp. 15-20)